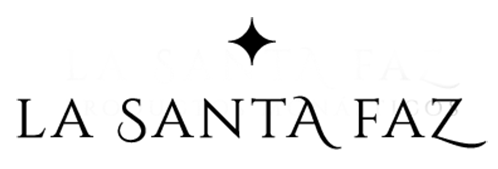El verdadero amor incluye el verdadero odio
El amor, que es sinónimo de caridad, es nuestra escalera más corta hacia lo sobrenatural. El amor es siempre, al principio, un descenso desde arriba: en primer lugar, Dios nos ama, y nosotros, los cristianos, deberíamos también ser los primeros en amar a los demás. Este amor brilla aun cuando el que está en cuestión es nuestro enemigo. «Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores; así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos» (Mt 5, 44-45). Aun cuando el enemigo nos cause dolor, aunque debamos, en la guerra, quitarle la vida, no se trata de arrebatarle nuestro amor. El amor cristiano sobrelleva el mal, pero no lo tolera. Hace penitencia por los pecados ajenos, pero no es tolerante con el pecado. El clamor por la tolerancia jamás lo induce a extinguir su odio por las filosofías nocivas que han entrado en disputa con la verdad. Perdona al pecador, y odia el pecado; es misericordioso con la persona, pero inmisericorde con el error de su inteligencia. Recibirá, siempre, al pecador en el seno del Cuerpo Místico, pero no habrá de incorporar sus mentiras al tesoro de la sabiduría. El verdadero amor incluye el verdadero odio. El que ha perdido el poder de la indignación moral y el impulso de echar a los compradores y vendedores del templo, ha perdido asimismo el amor vivo y ferviente por la verdad.
La caridad, por lo tanto, no es una filosofía blanda del «vivir y dejar vivir»; no es una suerte de sentimiento meloso. La caridad es el Espíritu divino del amor, infundido en nosotros. Es una integración de la personalidad bajo el Espíritu de Dios, que nos hace amar la belleza y odiar lo moralmente feo. El amor humano, por sí mismo, es susceptible de debilidad y se cansa fácilmente; el amor humano, respaldado por la gracia divina, es tan fuerte e inconmovible como el acero.
Venerable Mons. Fulton J. Sheen
Eleva tu corazón